Ahora las manos del padre Orduña eran lo más desconocido, lo más cambiado en él, manos grandes y endurecidas por años de trabajo físico, todavía con residuos de callos en las palmas, las manos de un obrero y no las de un cura, aunque también de eso se hubiese retirado hacía tiempo. Ahora no era más que un jubilado, dijo, un trasto viejo, amenazado siempre por un nuevo ataque de corazón, que tal vez lo mataría. [pp. 20-21]
«Alabado sea Dios», dijo, después de unos segundos de vacilación, provocados sobre todo por la extrañeza de encontrar a alguien esperándolo en el pequeño recibidor. Él apenas recibía ya visitas, no como en otros tiempos, cuando aquella misma vivienda había sido lugar de consuelo, de discusión política, incluso de refugio, para algunos, en los tiempos difíciles. Una vez entró la policía, reventando la puerta, en busca de alguien que no estaba, revolvieron los libros y los papeles del padre Orduña y se marcharon dejándolo todo tirado por el suelo y la puerta medio arrancada de los goznes. De entonces quedaban algunas reliquias en las paredes, carteles de veinte años atrás que ahora eran increíblemente antiguos, un retrato del Che Guevara, un póster de Antonio Machado con algunos versos al pie, otro en el que se veía un mapa verde y blanco y una mujer joven y torpemente dibujada que parecía querer despertarse de un sueño o levantarse con dificultad del suelo: «Levántate y Anda, lucía», todos amarillentos, colgando flojamente de la pared, clavados con chinchetas. Quedaba, sobre todo, como un aire anticuado y familiar de penuria, las sillas y el sofá tapizados de plástico verde, con quemaduras viejas de cigarrillos, como en un piso de pobres, un frigorífico sobre el cual había, desde tiempos inmemoriales, un jarrón de cuello fino y largo, pintado de azul eléctrico, con flores secas, y al lado, en la pared, un calendario de los padres Reparadores, con una estampa rancia de la Sagrada Familia trabajando en el taller de carpintería de san José. [pp. 21-22]
[...]
Despojada de todo, su pequeña vivienda, tan angosta como un piso en una barriada obrera, tenía algo de museo involuntario de otro tiempo, no muy lejano, pero sí muy desacreditado, y hasta una gran parte de sus libros parecían reliquias de un pasado que dejó de ser moderno sin existir apenas, volúmenes de teología y de marxismo-leninismo, pasionales debates olvidados sobre la fe y el compromiso, sobre el Hombre, la Sociedad y la Trascendencia, diálogos de comunistas y católicos, incluso alguna novela vulgar de las que ahora se encontraban a precio ínfimo en las librerías de lance, de rancio título escandaloso, Los nuevos curas, Los curas comunistas. [pp. 22-23]
[...]
Tampoco escribía tantas cartas como en el pasado. A lo que dedicaba una parte considerable del tiempo era a organizar su correspondencia, en la que había piezas de las que se enorgullecía mucho, como las cartas que le había escrito Louis Althusser a principios de los años setenta, o una escrita a máquina por Pier Paolo Pasolini acerca de su película El evangelio según San Mateo. [pp. 24-25]
...y una de las primeras cosas que había preguntado era si aún existía el internado de los jesuitas y si seguía viviendo uno de sus fundadores, aquel cura entonces joven que según él recordaba que le habían contado era pariente del general cuya estatua picoteada de disparos antiguos aún permanecía en el centro de la plaza... [p.58]
[...]
Era sobrino carnal del general Orduña, una de las mejores familias de aquí. Se puede imaginar el escándalo que se formó cuando se fue a vivir a aquel barrio nuevo de gitanos y gente maleante, el Vietnam. Primero se hizo peón de albañil. Luego entró de operario en la fundición, que había sido de su familia. Se lo puede figurar, en aquellos tiempos, un cura rojo. La gente decía que había cambiado la sotana por el mono azul.
—¿Alguna vez lo trajeron ustedes aquí?
—Más de una. —En la cara del subinspector se formó una sonrisa recelosa y cariada: era un hombre con un aspecto insalubre y desalentado de funcionario viejo, con una nostalgia evidente de tiempos pasados—. La última tuvo que venir a sacarlo el secretario del obispo. Tenían una célula comunista en la residencia… [p. 59]
Leyó por encima la fecha y el encabezamiento, Madrid, la prosa cruenta y oficial que resumía en unas cuantas líneas su origen y la mancha con la que había nacido y el porvenir que se le asignaba, hallándose su madre falta de medios e incapacitada por enfermedad y su padre cumpliendo la arriba señalada condena, al leer eso sintió que enrojecía y que el padre Orduña iba a darse cuenta. El niño de la foto no era él y la noche en la que lo hicieron viajar en el vagón de tercera de un tren helado y lentísimo sin decirle adónde había sucedido en otra época del mundo, pero la vergüenza, y el remordimiento de sentirla, sí eran plenamente suyos, los atributos íntimos de su identidad personal.
—Teníamos que enderezaros, que cristianizaros —dijo el padre Orduña—. Nos decían que os enviaban aquí para que os arrancáramos la mala simiente que vuestros padres os habrían inculcado en el alma. Éramos como misioneros, como evangelizadores.
—¿Usted creía entonces en eso?
—Por supuesto que lo creía. —Ahora fue el padre Orduña quien bajó la cabeza: cada cual lleva consigo su propio remordimiento, su variedad personal de vergüenza—. Yo tenía mis ideas sobre la caridad y los pobres, pero era un cura integrista. Había estado en la guerra en el lado de los que ganaron.
—¿Cómo capellán?
—No, hombre, ojalá. —El padre Orduña fingía ordenar sobre la mesa las cartulinas de un fichero de alumnos—. Pegando tiros, de alférez provisional. Lo de hacerme cura vino luego. Una vocación tardía. Como la tuya por las fuerzas del orden. [pp. 115-116]
[...]
Nos matábamos a trabajar en los primeros años, en la ciudad nos criticaban que nos remangáramos las sotanas y nos pusiéramos a revolver cemento y a cargar ladrillos al mismo tiempo que los albañiles. Desconfiaban de nosotros, pero todavía no mucho. Entonces a nadie se le ocurría pensar que un cura fuera rojo. Imaginábamos una sociedad perfecta, como la Sagrada Familia, como las primeras comunidades de cristianos: el trabajo, la religión, los buenos alimentos, el aire libre, los dormitorios ventilados. Todo en aquellos años horrendos, los peores, cuando la gente se caía muerta de hambre por las calles y todavía escuchábamos de noche las descargas en el cementerio. Pero íbamos a construir aquí una Ciudadela de Dios, una isla de caridad y trabajo. Por eso el padre rector aceptó la idea de traer como internos a huérfanos del otro bando o a hijos de los que estuvieran en la cárcel. [p 101]
[...]
—Teníamos que enderezaros, que cristianizaros —dijo el padre Orduña—. Nos decían que os enviaban aquí para que os arrancáramos la mala simiente que vuestros padres os habrían inculcado en el alma. Éramos como misioneros, como evangelizadores.
—¿Usted creía entonces en eso?
—Por supuesto que lo creía. —Ahora fue el padre Orduña quien bajó la cabeza: cada cual lleva consigo su propio remordimiento, su variedad personal de vergüenza—. Yo tenía mis ideas sobre la caridad y los pobres, pero era un cura integrista. Había estado en la guerra en el lado de los que ganaron.
—¿Cómo capellán?
—No, hombre, ojalá. —El padre Orduña fingía ordenar sobre la mesa las cartulinas de un fichero de alumnos—. Pegando tiros, de alférez provisional. Lo de hacerme cura vino luego. Una vocación tardía. Como la tuya por las fuerzas del orden. [pp. 115-116]
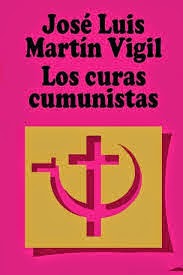

No hay comentarios:
Publicar un comentario